
Muy pocos lo recordarán todavía. O tal vez lo recuerden, son, somos gente muy callada. Nunca se sabe del todo lo que piensa el otro, si es que pudiera pensar bastante o sólo pensar algo. Somos gente callada. Tal vez ninguno sea muy listo tampoco, pero siempre supimos lo que es importante, de un modo u otro. Tal vez Dios no nos puso en Coronel Olmedo para pensar en las cosas, pero nos dejó saber siempre qué hacer.
Entonces tal vez muchos lo recuerden, o sólo recuerden algunas cosas, lo más importante del asunto. Pero también recuerdan que no es importante recordarlo. Nadie en el pueblo propuso jamás conmemorar esa historia, ni a los héroes que la protagonizamos. O quizá no es héroe la palabra, pero por estos llanos secos y desiertos no hay mejores razones para usarla. Un pueblo de héroes, de hombres decididos y de hombres de honor. Y si eso no es lo que hace de un hombre un héroe, entonces por mi madre que no lo sé.
Tal vez otros lo tengan menos presente. No sé cómo se recordará en las afueras; nunca fui más lejos de Coronel Olmedo que hasta El Lagunar o Las Cuestas, a conseguir mercaderías. Y ellos no son muy distintos de nosotros, aunque todas las casas tienen televisión y varios teléfonos celulares. En la época en que se originó la historia que quiero contar, los tres pueblos eran iguales, incluso Olmedo podría haber sido visto como más grande. O soy yo solo el que quiere pensar eso.
Cuento estas historias porque soy un hombre viejo, que recuerda cosas. La vida de un hombre es hacer y hacer hasta que ya no puede hacer más nada, hacer el amor ni hacer de comer, o ni siquiera mear, que es hacer pis. Y después queda únicamente la posibilidad de recordar lo que se hizo. A veces se lo recuerda aplicadamente, sin empañarlo de nostalgia, y se lo recuerda muy bien. A veces se lo recuerda babosamente, como emplastado en algo tibio, y no se recuerda un carajo, o se recuerda lo que a uno le viene en gana. Conozco bien mis recuerdos, he pensado bastante en ellos, tal vez sin pensar muy correctamente, pero bien recordado, eso sí, cada pensamiento sobre cada recuerdo.
Y este es un recuerdo de los buenos, porque yo era algo más joven hace treinta años, era lo que llaman un hombre hecho y derecho, y hasta quizás pensara mejor.
Fue, no se cuántos lo tendrán presente, en la época de la guerra con Chile. En realidad nos enteramos más tarde de que no hubo ninguna guerra, de que vino el Papa y les explicó a los presidentes que la guerra nos predispone mal en el cielo. Hasta hoy pervive el mito de la excomunión de Pinochet por aquél año. Y puede que sea cierto. Se han dicho tantas cosas sobre Pinochet que no parece haber nacido de cristiano.
En resumen, no hubo ninguna guerra. Pero casi hubo una, y acá en la Patagonia el límite con Chile no existe, es un dibujo que se hace todos los días, moviendo seis o siete piedras del lado argentino al chileno y viceversa. Y como era lógico, se reclutaron hombres de los pueblos cercanos al área limítrofe, aunque es posible que no entiendan ustedes el “cercano” del mismo modo. Coronel Olmedo, nuestro pueblo, está doscientos kilómetros al este del límite argentino-chileno. Quizás eso les parezca cercano, quizás no.
Ahora sabemos bien que no hubo ninguna guerra. Pero en aquél momento, a doscientos kilómetros de Chile, y aún a pesar del frío seco y ventoso, todos en el pueblo pensábamos o recordábamos como si la guerra hubiera estado ahí desde siempre. Nadie entre los mil habitantes de Olmedo era chileno o ninguno de ellos estuvo acá por mucho tiempo. El joven marido de una muchacha, sobrina mía… creo que él era chileno, o tenía padres chilenos, o el acento. No lo recuerdo bien. Creo que huyó con la guerra, o se convirtió al cristianismo y permaneció en el pueblo. Tal vez haya cambiado el acento y nadie pudo saber si era verdaderamente chileno.
Ninguno de nosotros era chileno, y muchos se propusieron a sí mismos y a sus hijos para las conscripciones. La gran mayoría de los hombres del pueblo, que no alcanzaban a formar un batallón, se propusieron a sí y a sus hijos, pero el Intendente, seguramente el hombre más sabio y el mayor héroe de esta historia, nos hizo notar algo. Si la mitad de la población iba a la guerra, nadie podría permanecer para ocuparse de sus ovejas, o de sus cabras, ni de su familia o sus negocios. El Intendente nos mostró algunos porcentajes que había hecho. Las cifras, significaran lo que significasen, se mostraban aterradoras.
Tal vez es por estos detalles que me gusta recordar esta historia. Pocas veces en la historia un pueblo tuvo que decidir tantas cosas y tan importantes tan rápidamente. Y como les recordé, siempre podíamos saber qué hacer, aun si no podíamos pensar con mucha claridad, ni entender por qué las cifras podían mostrarse aterradoras.
Decidimos, porque era a las claras lo más conveniente, enviar un diez por ciento de lo que queríamos enviar. De los casi cuatrocientos hombres y jóvenes que podían alistarse y defendernos de los chilenos, se enrolaron sólo cincuenta, y porque redondeamos en quinientos la cantidad de varones aguerridos. Y no es que quisiéramos sentirnos un pueblo más grande ni mucho menos, era sólo por una cuestión de matemáticas.
Un avión militar que podía aterrizar en la ruta pasaría a buscar a los conscriptos para trasladarlos a un cuartel en el que se estaban organizando las tropas fronterizas. Nos sorprendimos de que un avión pudiera aterrizar así, en cualquier parte. Pero, como me dijeron, era militar, y las innovaciones siempre llegan por ese lado, por el interés que generan las armas. También nos admiró, pero también nos llenó de coraje, saber que la guerra ya se nos venía encima, que mañana o pasado empezaban los bombardeos y la invasión a las islas del sur por las que había empezado todo el conflicto hasta que vino el Papa. Igual, como ya dije, no sabíamos que el Papa iba a venir, y pensábamos que nuestros cincuenta hombres defenderían la Patria con valor, o que por lo menos llegarían hasta la guerra. Fue acaso por eso que no enviamos jóvenes, y decidimos el enrolamiento de hombres maduros, de más de treinta años. Por eso y porque previmos el horror que después nos iba a mostrar la guerra enserio, la de Malvinas por la que el Papa no se molestó en venir. El horror de un pueblo sin gente joven. O no lo previmos, porque no lo consideramos ni pudimos recordarlo, pero supimos bien qué hacer.
El avión tuvo un desperfecto y se estrelló contra la misma ruta desde la que despegó, veinte kilómetros al oeste del pueblo, en dirección a la frontera. Fue un accidente grave, esos veinte kilómetros le bastaron al avión militar para ganar una altura enorme, y sin embargo nuestros hombres no perecieron al caer. Eran hombres fuertes, antiguos petroleros que amaban la calma del sur, ovejeros y cabreros pero sobre todo hombres de bien. Y ninguno de los cincuenta murió, lo que ya era una suerte porque los operarios de la aeronave no lo consiguieron y murieron en el instante del impacto. Pero la desgracia nunca se evita del todo, o tal vez de ningún modo. Tal vez encuentre otras formas para inmiscuirse en la vida de un pueblo amable y tranquilo, y no se conforme con la muerte pero sí se divierta con la posibilidad de lisiar el diez por ciento de un pueblo. Y así fue como nuestros cincuenta hombres quedaron vivos, todos vivos, la mayoría casi ilesos, pero sus espinas falladas por el golpe. Todos quietos, imposibilitados de moverse por sí mismos. Como lagartijas. Todos lisiados, con las piernas de adorno.
Y el azar se habría ensañado con ellos o con nosotros, porque también quiso que los hallaran pese a la tontería que cometieron de arrastrarse con sus brazos, como lagartijas, lejos de la ruta. Lo hicieron porque eran hombres fuertes, de grandes brazos, y porque temieron que un accidente en la ruta los aplastara. Y en realidad no era que pasaran muchos camiones por esa ruta, tan derecha hacia Chile y la guerra, pero ellos no podían saberlo y pensaron mal pero decidieron bien. Y por eso los encontró un sheep militar que los trajo de vuelta a casa, en tandas de cinco. Fueron varios viajes de veinte kilómetros para el sheep, y cincuenta en tandas de a cinco son muchas tandas. Vimos durante el día, durante casi toda la luz de un día entero, como los iban dejando en la plaza principal. Y los dejamos ahí, no sólo porque ninguno precisaba atención médica, sino porque eran grandes y pesados y difíciles de mover, y porque queríamos esperar a que volvieran todos y saludarlos con el honor que les correspondía. Así que vimos cómo durante todo el día la plaza se iba poblando de lisiados como lagartijas.
Y aún si la guerra hubiera aunque sea sólo comenzado, si se hubieran disparado algunas balas y soltado algunos cañonazos, si al menos nuestros hombres hubieran sido valientes veteranos caídos en la guerra, tal vez en este caso la historia permanecería en nuestra memoria, llena de un sentimiento de honor o de gloria. O si al menos el gobierno hubiera enviado las malditas cincuenta sillas de ruedas.
Muchos, pero sólo después de algún tiempo, comenzaron a sospechar, o sospechar no es la palabra, porque para hacerlo primero habría que poder pensar sólo un poco, pero a intuir, tal vez, que si nuestros hombres hubieran tenido su guerra, el gobierno habría mandado sus sillas de ruedas. Nunca lo hicieron. Esperamos. El Intendente mandó cartas, muchas cartas, y esperamos el camión con las sillas de ruedas que devolvieran al pueblo, sino su honor herido, al menos la posibilidad de moverse, de rodar por sus calles de alquitrán arenoso. Nunca llegaron.
Digo esto porque es importante. Hubiera sido importante la guerra para nosotros y nuestros paralíticos que no eran veteranos, ni heridos de guerra, sino víctimas de la desgracia y los desperfectos de un condenado avión militar que podía aterrizar en cualquier parte pero que no podía recorrer veinte malditos kilómetros sin venirse abajo y lisiar a un pueblo. Y, para colmo sin sillas de ruedas en este desierto.
Bueno, y como dije, el pueblo, nosotros, que no podíamos pensar del todo claramente, pero que siempre podíamos decidir bien, tuvimos que decidir. Decidir rápido y decidir mucho, decidir cosas muy importantes. Decidir qué hacía el pueblo con sus cincuenta hombres sin piernas y sin ruedas. Y el Intendente estableció una Asamblea en la que todos nosotros participamos y decidimos y fuimos héroes, porque al final salvamos al pueblo de que la arena y la falta de sillas de ruedas se lo tragaran. Hay que saber decidir cuando se vive rodeado de un desierto siempre dispuesto a comerse los chatos edificios de un pequeño pueblo.
Ellos, los lisiados, eran importantes para nosotros. Eran nuestros hombres, y queríamos atenderlos. Estábamos ocupados, teníamos que trabajar y mantener el desierto a raya, trabajando duro para que el pueblo creciera, pero nos preocupábamos por nuestros hombres. Entonces la Asamblea tomó su primera e importante decisión, y se ató a cada uno de los cincuenta cuellos de los cincuenta lisiados unos pequeños cencerros, para que pudieran avisar a la distancia en caso de necesitar algo, cualquier cosa. Fue una decisión sabia, quizás no demasiado, porque cuando todos estaban trabajando nadie podía oír las campanillas de los paralíticos, aún si se molestaban en hacerlas sonar, pero había que decidir y decidimos eso.
Pero la desgracia permanecía entre nosotros y entre ellos, no quería alejarse de Olmedo por ninguna razón. Uno de los caídos, uno que permanecía tranquilo en su mecedora, absorto en su estolidez, oyendo el débil repiquetear de su pequeño cencerro… quiso alcanzar algo, algo un poco alejado para el alcance de sus grandes brazos, nadie sabe bien qué ni cómo porque nadie estaba allí para oír su campanilla. La cuestión es que, desgraciadamente, se cayó de su mecedora al cubículo con agua para los caballos y se ahogó, lentamente. Y nos vimos obligados nuevamente a decidir, y esta vez a decidir mejor, a decidir bien del todo, porque a nadie le gusta decidir sobre la vida ajena. Y como el problema fundamental no era el no poder atenderlos, porque ninguno necesitaba muchos cuidados después de todo, volvimos a centrarnos en la cuestión de la movilidad. No teníamos las sillas de ruedas, el gobierno no nos las enviaba y no había otro modo de conseguirlas, hacerlas traer de buenos aires ni nada. Eran costosas y el transporte hasta aquí multiplicaba su precio. Y entonces volvimos a decidir, esta vez casi iluminados por una inteligencia sombría. Y construimos para nuestros paralíticos cuarenta y nueve carritos de rulemanes. Pasaban varios camiones por el pueblo, y los rulemanes no eran precisamente un bien escaso, así que la decisión se nos presentó, al menos al comienzo, sabia, o al menos suficientemente sabia. Y perdimos tres días de trabajo que podrían haberle robado al desierto algunos centímetros de pueblo, para construir los carritos de rulemanes.
Y montamos a los cuarenta y nueve hombres en sus cuarenta y nueve carritos y dejamos pasar los días, para sentir la mejoría como una brisa cálida cuando comienza. Pero esperamos en vano, y después desesperamos en serio. Porque al momento de la decisión no habíamos considerado la topografía de la meseta, toda lisa, siempre llana, en la que los carritos están siempre precisando empujones ajenos y se vuelven tanto o más inútiles que los cencerros atados a rocas con brazos. Después de una semana, muy pocos de los cuarenta y nueve lisiados se habían movido bastante o sólo algo de su lugar original, en las ociosas puertas de sus casas.
Y hubo una tercera Asamblea, que duró toda una tarde en la que no se trabajó. Era importante y estaba bien entregarle a la decisión el tiempo que ella precisara. Y meditamos, y el intendente calculó costos y porcentajes y salimos de la casa de gobierno con una idea nueva y genial, que solucionaría todos los problemas. E invertimos una semana de trabajo contra el desierto para construir un complicado sistema de rampas y planos inclinados en los que los lisiados a rulemanes podrían desplazarse necesitando sólo una pequeña cantidad inicial de impulso. Fue agradable ver el pequeño pueblo con sus pequeñas rampas de madera por todas partes, y los carritos llevando a los paralíticos de aquí para allá, a toda velocidad.
Pero la desgracia vivía entre nosotros, y el mismo día en el que terminamos de instalar las rampas, vimos como tres carritos se dirigían rápida e inexorablemente hacia la ruta, con sus rulemanes sin frenos hacia la ruta en el preciso momento en que pasaban dos camiones. Y tuvimos que ver cómo eran aplastados como sapos.
Como dije, nunca nadie en el pueblo fue ninguna de las dos cosas: ni chileno ni muy inteligente; pero también siempre supimos bien qué hacer. Y aún después de decidir mal tres veces, y todavía después de ver cómo nuestro poco dinero y nuestro precioso tiempo se iban por la cloaca, y aún sabiendo que no era por culpa de nuestros cuarenta y seis lisiados su desgracia que los perseguía y nos perseguía también a nosotros, sabíamos qué podíamos hacer. Y es por eso por lo que digo que fuimos héroes, es porque fuimos valientes y decididos y no dudamos en hacer siempre en primer lugar lo correcto. Y después de que el Intendente nos mostrara ciertos gráficos que había hecho, que mostraban cifras aterradoras, y que sopesáramos los pros y los contras de mantener en el pueblo a cuarenta y seis lisiados que no podían trabajar y que ni siquiera podían al menos moverse, pero que tenían que alimentar sus cuarenta y seis pesados y grandes cuerpos llenos de un valor que nunca podría probarse...
Y si bien esta es la cosa más particular que ocurrió en este pueblo e incluso en toda la región, no muchos la conocieron y muy pocos aún la recuerden. Y pese a nuestro heroísmo, preferimos la humildad y evitamos la fama, y muchos olvidaron cómo mandamos a los hombres sobre sus carritos a rulemanes al mar sin límites, y ninguno tampoco la comentó con gallardía o con vanagloria, aun pese al heroísmo necesario para hacerlo.



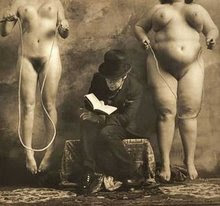

No hay comentarios:
Publicar un comentario