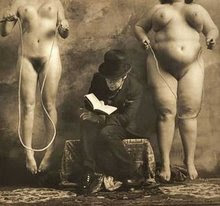Son pocos los que descubren lo irónico en la estructura de la realidad. Tal descubrimiento no siempre es un don, sino por lo general un sino. Escribo estas líneas en el español del siglo veintiuno, pero no acabo de responderme por su etología. Tal vez sea no olvidar mi lengua materna, tal vez la placentera conciencia del peligro que supone el que las hallen, imposibles e indescifrables.
Sé que presentarme no supone un riesgo. Conozco con exactitud –y no hay otro hombre en la tierra que pueda afirmar lo que sigue- el momento exacto y el modo de mi muerte. Al principio, esta conciencia indestructible me hizo suponer que acabaría salvado por la locura, y que en última instancia la olvidaría o la confundiría en mis posibles fantasías irreales. Lejos de eso, estoy tal vez más lúcido que nunca. Con modestia, puedo añadir, pero con ardor y minuciosidad obsesivas, estoy componiendo el pasaje de mi salvación: no esta, sino otra obra, y no en este, sino en otro idioma, muerto en algún momento y resucitado hoy.
Estas líneas apresuradas se explicarán luego. No puedo evitar considerar el carácter curioso y a su modo, bello, de mi relato, es decir, de mi historia.
Mi nombre es José Peramás y Adolfo Argentino Cáseres. Soy indistintamente un fraile jesuita del siglo dieciocho y un profesor de letras clásicas, especializado en el latín jesuítico de segunda mitad del mil setecientos. En esta última de mis paralelas vidas, fui un estudiante impecable y una persona tediosa. El latín, he descubierto finalmente, ofrece su belleza a quienes ya no pueden hallarla en prácticamente ninguna otra cosa. Lo más humano en la tarea del latinista sea, posiblemente, la labor forense de las etimologías.
En los márgenes que dan inicio al siglo veintiuno, yo era, como dije, profesor de letras clásicas en una ya antigua universidad nacional de Córdoba y tendría unos cuarenta años. Un gran amigo mío (¿un pseudópodo del destino para sus oscuros fines?), el profesor Andrés Espíndola, me facilitó un texto que le estaba produciendo dificultades, un texto similar a aquellos en los que me especializaba. En su carácter de mera similitud radicaba el problema; en probar su autenticidad, la labor que se me ofrecía. Nuevamente siento que debo hacer un alto para explicar qué felicidad provoca la posibilidad de la novedad para el latinista. Asumo que es pareja a la de un astrónomo al sentir que lo que está viendo, tal vez, nunca haya sido visto antes en un cielo agotado por siglos de contemplación.
El texto, tuve que admitir al principio y hasta con cierto estupor, estaba compuesto con una perfección estilística intachable. Emulaba con tal verosimilitud el tono y el estilo de un jesuita de mil setecientos cincuenta que uno, por momentos, llegaba a una precomprensión oscura de que no era más que una emulación. Cierta familiaridad en las influencias y el modo de despreciar sutilmente a sus superiores, familiaridad que no podía probar, confirmaban mis sospechas. El texto incluía, en expresiones sutilísimas que se pierden en la traducción, la pedantería achacada históricamente al carácter de un famoso hombre de letras de esa época, Iosefi Emmanuelis Peramas. No me extenderé en reproducir la trivial biografía de un misionero jesuítico en eso que se llamó Paraguay en algún momento. Con pudor, me gustaría remitirme a sus dos mejores obras, las Laudationes Quinque y la tan basta como interesante De Vita et Moribus. Reconozco que las usanzas de la época extendían los títulos de las obras hasta el absurdo, pero el lector cuidadoso podrá ubicarlas sin dificultad.
En lo que sigue, hay dos elementos que creo inverosímiles y que lamento no poder hacer accesibles al lector incrédulo. El primero, es el tiempo que me llevó rendirme ante la autenticidad indemostrable de texto en cuestión. Las semanas se hicieron meses, los diccionarios se multiplicaron en la mesa de mi estudio. Derivé, no sin pesar, copias del original a colegas europeos, japoneses y estadounidenses. En las respuestas de muchos encontré un estupor idéntico al mío, en otros tantos, una sutil y orgullosa indiferencia, sólo en una, honestidad profesional. El doctor Murakami, en su particular inglés, me aconsejó abandonar el trabajo. Como había ocurrido en otras oportunidades, podía ser la mala broma de un latinista para con los demás, componiendo un texto fastidioso e indestructible. Recibir el sabio consejo de Murakami hubiera implicado aceptar su mayor sabiduría, no sólo en cuestiones latinísticas, sino en general. Me consuelo pensando que no lo escuché evitando el lugar común de repetir alabanzas a la prudencia oriental.
El segundo punto inverosímil, tal vez pueda ser matizado con una descripción realista. Una noche, mientras me consumía nuevamente frente al Peramás que yo asumía falso, percibí un movimiento en la iluminación de mi estudio. No la disminución de la intensidad provocado par una baja de tensión, sino una verdadera modificación de los espacios iluminados. Los pocos que recuerden, o logren imaginar la agobiante magia de leer a la luz siempre variada de las velas, entenderán a lo que refiero. El incidente duró algunos segundos, tal vez sólo uno. No pude prestarle la debida atención hasta que se repitió algunas veces más. Finalmente, la luz estática de la lamparita se volvió definitivamente el fulgor dinámico de la flama. Creo que me incorporé de súbito, posiblemente aterrado, para encontrarme, en derredor, no con mi habitual sala de trabajo, sino en una construcción colonial, de aberturas en arco y gruesas paredes de piedra revestida con adobe. Queda a elección del lector aceptar o no este hecho sobrenatural. Para continuar, sin embargo, es preciso que asuma ese pacto improbable.
Puedo recordar con mayor claridad lo que sucedió después de aquel evento ocurrido hace años. Recorrí los pasillos de la construcción, me figuré siluetas lejanas y oscuras en largas túnicas de un textil barato. El patio daba, aún lo hace, a un bosque húmedo e insoportablemente caluroso, donde los autóctonos colaboraban en la tala y la erección de edificios que destruirán la historia y la envidia de la corona española.
La mañana siguiente a mi inexplicable viaje, ocurrió otro evento, igualmente prohibido. Pude fingir sin mayores problemas el español latinizado de mis vecinos, e intuír el guaraní de los salvajes. Tuve que hacerme pasar por alguien, y elegí a Peramás, sin pensar demasiado en las consecuencias de tal elección. Luego, con terror, imaginé la posibilidad de que el auténtico Peramás, que por entonces tendría aproximada mente unos sesenta años, habitara esos claustros, que a quienes me introducía lo conocieran y comprendieran mi fraude y mi impostura. Afortunadamente, podría decirse, di con él esa misma noche. Lo seguí con sigilo, armado de una pala, e irrumpí en su cuarto cuando todos dormían. Sin fortuna, no pude descifrar el sentido de su sonrisa al verme con una mirada familiar, expectante. Asumí que antes los hombres temían menos a la muerte rendí homenaje a esa asunción. Me di muerte.
Enterré el cadáver, seguramente trastornado por el miedo y el sudor que provoca. Ocupé nuevamente mi catre, a la espera de que algún error, acaso la diferencia de edad entre el verdadero Peramás y el impostor, me delatara. Nada de eso ocurrió.
Ahora, a casi veinte años del homicidio que cometo constantemente, ajusto algunos retoques de un texto imprecisamente apócrifo que he compuesto. La estructura circular e ineluctable del tiempo me traerá a mí mismo, veinte años más joven, cualquier día como este, empuñando la misma pala.
Sé que presentarme no supone un riesgo. Conozco con exactitud –y no hay otro hombre en la tierra que pueda afirmar lo que sigue- el momento exacto y el modo de mi muerte. Al principio, esta conciencia indestructible me hizo suponer que acabaría salvado por la locura, y que en última instancia la olvidaría o la confundiría en mis posibles fantasías irreales. Lejos de eso, estoy tal vez más lúcido que nunca. Con modestia, puedo añadir, pero con ardor y minuciosidad obsesivas, estoy componiendo el pasaje de mi salvación: no esta, sino otra obra, y no en este, sino en otro idioma, muerto en algún momento y resucitado hoy.
Estas líneas apresuradas se explicarán luego. No puedo evitar considerar el carácter curioso y a su modo, bello, de mi relato, es decir, de mi historia.
Mi nombre es José Peramás y Adolfo Argentino Cáseres. Soy indistintamente un fraile jesuita del siglo dieciocho y un profesor de letras clásicas, especializado en el latín jesuítico de segunda mitad del mil setecientos. En esta última de mis paralelas vidas, fui un estudiante impecable y una persona tediosa. El latín, he descubierto finalmente, ofrece su belleza a quienes ya no pueden hallarla en prácticamente ninguna otra cosa. Lo más humano en la tarea del latinista sea, posiblemente, la labor forense de las etimologías.
En los márgenes que dan inicio al siglo veintiuno, yo era, como dije, profesor de letras clásicas en una ya antigua universidad nacional de Córdoba y tendría unos cuarenta años. Un gran amigo mío (¿un pseudópodo del destino para sus oscuros fines?), el profesor Andrés Espíndola, me facilitó un texto que le estaba produciendo dificultades, un texto similar a aquellos en los que me especializaba. En su carácter de mera similitud radicaba el problema; en probar su autenticidad, la labor que se me ofrecía. Nuevamente siento que debo hacer un alto para explicar qué felicidad provoca la posibilidad de la novedad para el latinista. Asumo que es pareja a la de un astrónomo al sentir que lo que está viendo, tal vez, nunca haya sido visto antes en un cielo agotado por siglos de contemplación.
El texto, tuve que admitir al principio y hasta con cierto estupor, estaba compuesto con una perfección estilística intachable. Emulaba con tal verosimilitud el tono y el estilo de un jesuita de mil setecientos cincuenta que uno, por momentos, llegaba a una precomprensión oscura de que no era más que una emulación. Cierta familiaridad en las influencias y el modo de despreciar sutilmente a sus superiores, familiaridad que no podía probar, confirmaban mis sospechas. El texto incluía, en expresiones sutilísimas que se pierden en la traducción, la pedantería achacada históricamente al carácter de un famoso hombre de letras de esa época, Iosefi Emmanuelis Peramas. No me extenderé en reproducir la trivial biografía de un misionero jesuítico en eso que se llamó Paraguay en algún momento. Con pudor, me gustaría remitirme a sus dos mejores obras, las Laudationes Quinque y la tan basta como interesante De Vita et Moribus. Reconozco que las usanzas de la época extendían los títulos de las obras hasta el absurdo, pero el lector cuidadoso podrá ubicarlas sin dificultad.
En lo que sigue, hay dos elementos que creo inverosímiles y que lamento no poder hacer accesibles al lector incrédulo. El primero, es el tiempo que me llevó rendirme ante la autenticidad indemostrable de texto en cuestión. Las semanas se hicieron meses, los diccionarios se multiplicaron en la mesa de mi estudio. Derivé, no sin pesar, copias del original a colegas europeos, japoneses y estadounidenses. En las respuestas de muchos encontré un estupor idéntico al mío, en otros tantos, una sutil y orgullosa indiferencia, sólo en una, honestidad profesional. El doctor Murakami, en su particular inglés, me aconsejó abandonar el trabajo. Como había ocurrido en otras oportunidades, podía ser la mala broma de un latinista para con los demás, componiendo un texto fastidioso e indestructible. Recibir el sabio consejo de Murakami hubiera implicado aceptar su mayor sabiduría, no sólo en cuestiones latinísticas, sino en general. Me consuelo pensando que no lo escuché evitando el lugar común de repetir alabanzas a la prudencia oriental.
El segundo punto inverosímil, tal vez pueda ser matizado con una descripción realista. Una noche, mientras me consumía nuevamente frente al Peramás que yo asumía falso, percibí un movimiento en la iluminación de mi estudio. No la disminución de la intensidad provocado par una baja de tensión, sino una verdadera modificación de los espacios iluminados. Los pocos que recuerden, o logren imaginar la agobiante magia de leer a la luz siempre variada de las velas, entenderán a lo que refiero. El incidente duró algunos segundos, tal vez sólo uno. No pude prestarle la debida atención hasta que se repitió algunas veces más. Finalmente, la luz estática de la lamparita se volvió definitivamente el fulgor dinámico de la flama. Creo que me incorporé de súbito, posiblemente aterrado, para encontrarme, en derredor, no con mi habitual sala de trabajo, sino en una construcción colonial, de aberturas en arco y gruesas paredes de piedra revestida con adobe. Queda a elección del lector aceptar o no este hecho sobrenatural. Para continuar, sin embargo, es preciso que asuma ese pacto improbable.
Puedo recordar con mayor claridad lo que sucedió después de aquel evento ocurrido hace años. Recorrí los pasillos de la construcción, me figuré siluetas lejanas y oscuras en largas túnicas de un textil barato. El patio daba, aún lo hace, a un bosque húmedo e insoportablemente caluroso, donde los autóctonos colaboraban en la tala y la erección de edificios que destruirán la historia y la envidia de la corona española.
La mañana siguiente a mi inexplicable viaje, ocurrió otro evento, igualmente prohibido. Pude fingir sin mayores problemas el español latinizado de mis vecinos, e intuír el guaraní de los salvajes. Tuve que hacerme pasar por alguien, y elegí a Peramás, sin pensar demasiado en las consecuencias de tal elección. Luego, con terror, imaginé la posibilidad de que el auténtico Peramás, que por entonces tendría aproximada mente unos sesenta años, habitara esos claustros, que a quienes me introducía lo conocieran y comprendieran mi fraude y mi impostura. Afortunadamente, podría decirse, di con él esa misma noche. Lo seguí con sigilo, armado de una pala, e irrumpí en su cuarto cuando todos dormían. Sin fortuna, no pude descifrar el sentido de su sonrisa al verme con una mirada familiar, expectante. Asumí que antes los hombres temían menos a la muerte rendí homenaje a esa asunción. Me di muerte.
Enterré el cadáver, seguramente trastornado por el miedo y el sudor que provoca. Ocupé nuevamente mi catre, a la espera de que algún error, acaso la diferencia de edad entre el verdadero Peramás y el impostor, me delatara. Nada de eso ocurrió.
Ahora, a casi veinte años del homicidio que cometo constantemente, ajusto algunos retoques de un texto imprecisamente apócrifo que he compuesto. La estructura circular e ineluctable del tiempo me traerá a mí mismo, veinte años más joven, cualquier día como este, empuñando la misma pala.